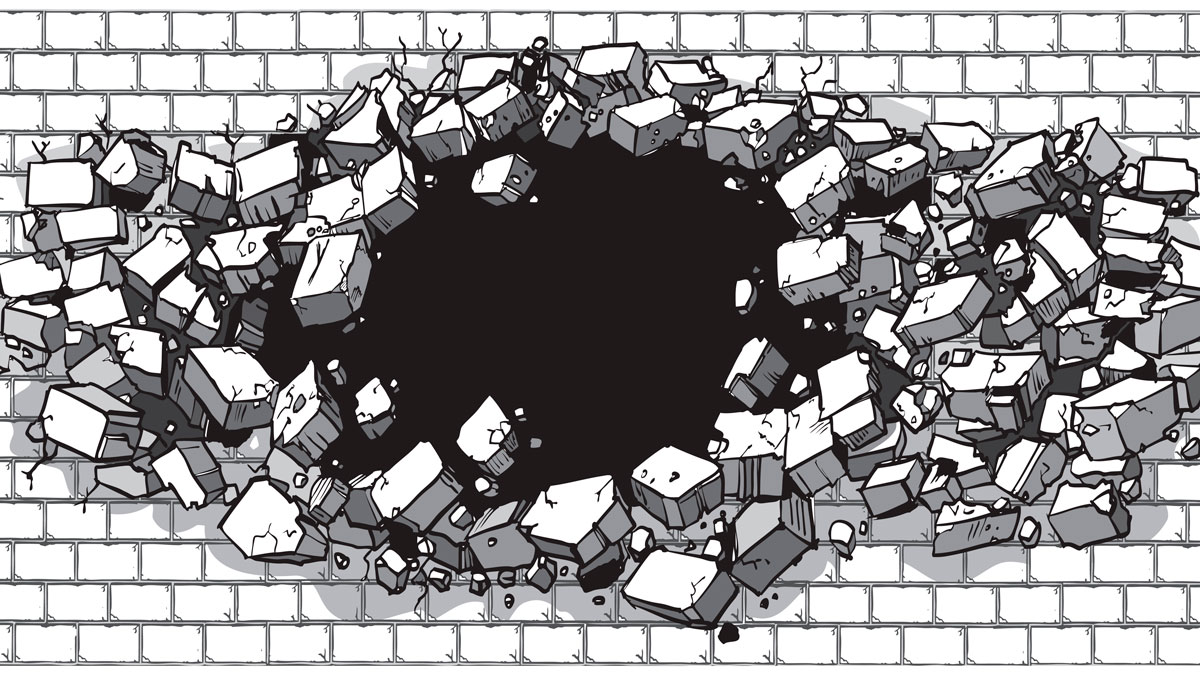
Las frases hechas son pensamientos precocinados. Una especie de prêt-à-porter que te adelanta lo que hay que decir sin que tú tengas que confeccionarlo.
Son tan fáciles, tan cómodas, tan llevaderas que nos evitan el esfuerzo intelectual de pensar por nuestra cuenta. Más aún, nos evitan el riesgo de que a los demás les cueste comprendernos.
Por eso a lo políticamente correcto le gustan tanto las frases hechas. Hay una para cada ocasión, para cada tema, para cada colectivo.
Desde los «verdaderos españoles» hasta «compañeros y compañeras», las frases hechas actúan a modo de contraseña para cada grupo de referencia. Nos presentan y nos incluyen en él.
Pero también, por la misma razón, nos estereotipan y anquilosan, encerrándonos en el discutible placer de lo previsible.
Los buenos escritores lo saben y por eso huyen de ellas como de la plaga (frase hecha), evitan lo malo conocido (frase hecha) y dedican todo su esfuerzo a juntar esas palabras que no habían coincidido con anterioridad.
Porque cuando dos o mas palabras se encuentran por primera vez nos exigen una mayor atención, descubriéndonos nuevos lugares y obligándonos a navegar por ellos con el esmero que exige todo lo inexplorado.
Es algo que resulta sutilmente placentero para quienes gustan de ese tipo de travesías. Como, por ejemplo, las ondulantes líneas de Alejo Carpentier en El siglo de las luces:
«Esta noche he visto alzarse la Máquina nuevamente. Era, en la proa, como una puerta abierta sobre el vasto cielo que ya nos traía olores de tierra por sobre un Océano tan sosegado, tan dueño de su ritmo, que la nave, levemente llevada, parecía adormecerse en su rumbo, suspendida entre un ayer y un mañana que se trasladaran con nosotros».
Escribir alejado de los arrecifes de las frases hechas nos permite escoger aguas más profundas. Esas en las que resultará difícil naufragar pese a las monótonas olas adoctrinadas por viento que las empuja.
Las frases hechas nacen apaisadas, sin vocación de notoriedad ni pervivencia. Por eso son tan nocivas para nuestra mente. Porque ocupan lugar sin añadir espacios de entendimiento. Deambulan entre nosotros rellenando conversaciones para darnos la sensación de que añadimos algo al hablar. Pero es justo ese hablar el que nos calla.
Por contra, cuando las palabras se encuentran sin haber previamente coincidido es cuando pueden crear nuevas texturas vivientes, como las pinturas del viejo Wang-Fo en los Cuentos orientales, de Margarite Yourcenar.
«Finalmente, la barca viró tras una roca que cerraba la entrada hacia el mar abierto; la sombra de un farallón cayó sobre ella; la estela se borró de la superficie desierta, y el pintor Wang-Fo y su discípulo Ling desaparecieron para siempre por aquel mar de jade azul que Wang-Fo acababa de inventar».
Nuestra mente crece cuando inventa. Ya sea con un pincel, una pluma o una charla inspiradora. Y en ese océano inagotable no tiene sentido alguno navegar con el lastre de las frases hechas. Porque en ese caso solo veremos lo ya visto, escribiremos lo ya escrito y escucharemos lo ya escuchado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario