Escrito por Bruno Padilla del Valle
Sobre la sacralidad del alcohol, pocas dudas quedan a estas alturas. El líquido embriagador que nos exalta y nos enajena, que nos hace perder el control de los sentidos y pensamientos —aunque nadie lo tenga del todo—, es prácticamente irrenunciable en el día a día desde hace al menos nueve mil años. Como expone el antropólogo Michael Dietler, se la puede considerar, de lejos, la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo. Al menos una tercera parte de la humanidad bebe para divertirse o para olvidar, como costumbre o rito, una copita o una botella, pero siempre se halla en la bebida un objeto de culto y una conexión con lo divino. La del cristianismo nos resulta familiar de este lado del planeta: «Todo está cumplido», leemos en la Biblia que dijo Jesús de Nazaret tras beber aquel vino agrio de su última cena. Aunque también las escrituras advierten del desenfreno, la insolencia y la ignorancia a que conducen los excesos etílicos.
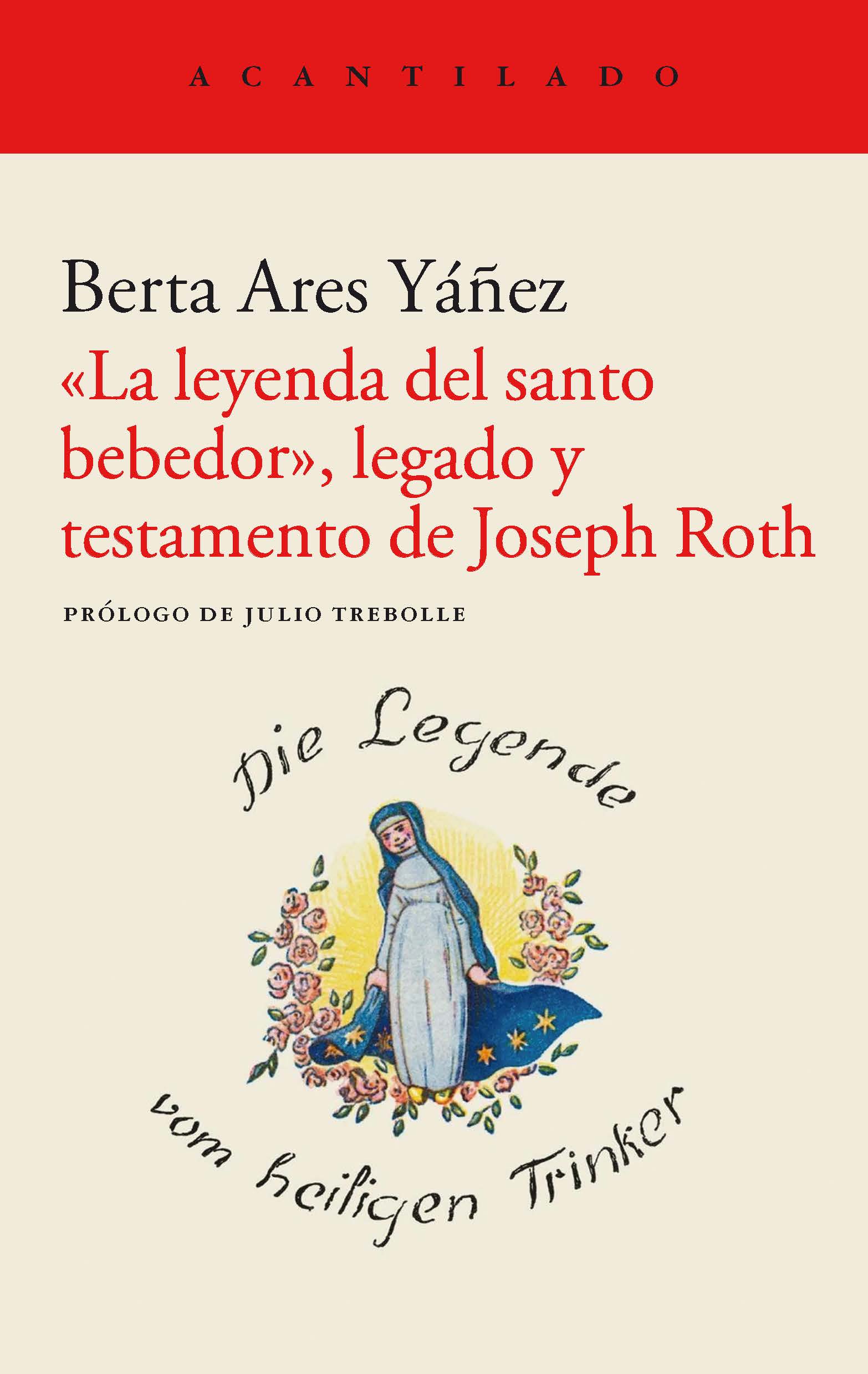
La novela breve La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth, vio la luz en 1939, solo unos meses después de que su autor muriese en París, ahogado en alcohol. Su protagonista, el clochard borrachuzo de origen austrohúngaro y huérfano de patria —como el propio escritor— Andreas Kartak, deambula por los márgenes del Sena y de la sociedad cuando recibe una cuantiosa donación que se compromete a devolver a la iglesia, a través de la figura de la santa Teresa de Lisieux, y que encabezará una serie de aparentes milagros durante los últimos días de vida En su prólogo a la edición de Anagrama en 1981, comentaba Carlos Barral que el vino en este relato tiene un rol santificador al cambiar lo que es por lo que habría debido ser, y que la embriaguez deviene «método de conocimiento cultural y de interpretación del mundo». Aquel volumen original de la colección Compactos incluye un autorretrato de Roth, con el rostro ajado asomándose a dos copas (una sola podría no bastar). «Así soy realmente: maligno, borracho, pero lúcido», lo firma en noviembre de 1938.
De escritores borrachos se ha escrito bastante, pero no tanto de quienes han escrito vidas ejemplares de borrachos. «La leyenda del santo bebedor», legado y testamento de Joseph Roth (Acantilado, 2022), de Berta Ares Yáñez, procede de la tesis doctoral que esta investigadora y periodista cultural defendió a primeros de 2020 en la Universidad Pompeu Fabra, y por la que obtuvo el Premio Extraordinario en Humanidades. Un reconocimiento que da cuenta de su grado de implicación, rigor y apasionamiento en este proyecto de resucitación —de la figura del autor austriaco y de su obra terminal, tan reveladora— que nos proponemos reseñar en el presente artículo, conscientes del extrañamiento inevitable de escribir sobre un libro escrito alrededor de otro libro. En realidad, hay algo fascinante en leer a través de unos ojos distintos a los propios, sobre todo cuando la mirada prestada es tan experta, aguzada y generosa como en este caso.
Miembro del tribunal que galardonó su esfuerzo, el filósofo, filólogo y teólogo Julio Trebolle destaca en su prólogo cómo la leyenda de épica mística de Roth narra hechos «tan grandiosos y excepcionales a ojos de quienes los han vivido que solo pueden ser contados creando una historia mítica». Respecto al mito ortodoxo, aquí la figura del (anti)héroe no se orienta a un objetivo definido. De hecho, si algo define al personaje de Andreas Kartak es su desorientación, que lo conduce al nihilismo existencial, según explica Ares Yáñez. Por otro lado, el relato no se sitúa fuera del tiempo histórico, como es propio de lo mítico; al contrario, sabemos que la acción se desarrolla en 1934, cerca del umbral del horror que significaría la Segunda Guerra Mundial. Un mundo amenazado y agonizante en estado de colapso moral, que el escritor galitziano veía sucumbir bajo la violencia totalitarista y ante el que supo vaticinar la tragedia, abogando por el rescate de una conciencia espiritual —muy a contracorriente— en Europa.
Ese carácter de «profeta de la modernidad» que reivindica la cultura oriental como base de la occidental es lo que interesa a la autora de este ensayo: aquello que Hannah Arendt consideraba la «tradición oculta» del canon europeo y que justamente se vincula a los orígenes judíos de Roth. Bautizado, converso o nada de eso, se lo describe en estas páginas como un hombre de fe por lo que de esta se aprecia en su faceta creadora. Roth se retrataba como un borracho lúcido, pero en cuanto escritor y cronista llega a resultar deslumbrante (aunque no tan objetivo como el movimiento al que se le asoció), además de orgulloso heredero de una tradición clásica; así que no es de extrañar que Ares Yáñez venere, a su vez, la impronta que dejó su escritura. Lo hace recogiendo una amplia variedad de disecciones de su prosa, no rompedora pero sí innovadora, sobre todo en la ambigüedad de sentidos y de elementos narrativos o argumentales que propone. También en su uso de la ironía de amargo sedimento, una poética de desublimación que en esta obra «lleva a pensar que el héroe se encuentra en su mejor momento justo cuando inicia su descenso hacia la catástrofe».
Como hiciera notar W. G. Sebald, hay cierto candor en el autoengaño que se administran sus personajes para consolarse; en este caso, del dolor y el exilio, de la opresión y el desamparo. Pero su obra está plagada también de esas «individualidades desplazadas» que la autora detecta ya en su producción periodística, y que se espejan en su propia existencia de paria. Con buen pulso narrativo, cuenta Ares Yáñez los días y los momentos previos a su desaparición del mundo. La noche anterior estuvo bebiendo en la soledad de su habitación hasta altas horas, algo extraño tras unos días de abstinencia y que su fraternal amigo Stefan Zweig interpretó como «autocremación». Esa misma mañana se había matado Ernst Toller, noticia que le impactó. Roth temía que le llegase la hora fatal tanto como temía que llegara la hora del nazismo exterminador. Enfrentado al abandono, la crisis de identidad y el delirio persecutorio que sufrían él mismo y el continente entero, en las postrimerías de su obra se había entregado a un estilo influido por los relatos decadentistas de bohemios y vagabundos. A su manera, subversivo.
El mundo según lo ve Roth —o según desvela la autora que lo percibe Roth— está fuera de todo orden y se mueve por las derivas del azar o el capricho. Una mirada que parece vincularse a su propia progresión como literato excéntrico, tendente cada vez más en su trayectoria a navegar las aguas de lo incomprensible, del misterio, y que va envolviendo su obra en un aura fatalista digna de Kafka. La leyenda del santo bebedor, nos dice Ares Yáñez, es una perfecta parábola de la vida y muerte de Roth. La historia de Andreas Kartak podría entroncar con las vidas de santos a la manera en que las relató Flaubert, pero más bien le recuerdan a «los santos locos del oriente europeo, bufones generosos alejados de toda ejemplaridad». Así pues, la del protagonista es una santidad profana y satírica, siendo el suyo un «camino del alcohol» y no de perfección que, eso sí, lo sume en una «irrealidad dichosa». Pese a la controversia en la crítica literaria sobre la existencia de un poso religioso, lo que parece obvio es que existe algo paradójico en la redención que experimenta el personaje, según la autora, y en la salvación que le procura el escritor.
Aun irreal, esa posibilidad de un nuevo comienzo se fundamenta en su forma poética de entender la creación literaria como afán de eternidad o forma de trascender el vacío. No en vano, localiza Ares Yáñez en su estudio algunos de los recursos líricos que esgrime Roth, estableciendo un interesante paralelismo con el arte de Marc Chagall en su simbología plástica y su narrativa alegórica. En el caso del escritor, sus «imágenes como de sueño» pretenden sugerir lo inadvertido y a la vez despojar con sutileza al relato de ciertas interioridades. Ese juego de contrarios se manifiesta también, sostiene la autora, en la posición irónica que comentábamos antes, que no es mera fuga estética sino «una búsqueda apasionante y angustiante a partes iguales por eludir el mundo que lo circunda y hallar refugio en la imaginación». Esa distancia entre realidad e ilusión, en todo caso, no disfraza la naturaleza trágica de la falacia. «Osad ser hombres trágicos, pues seréis redimidos», se cita a Nietzsche en la parte final de este libro.
Textos sagrados y lecturas cruzadas
Si La leyenda del santo bebedor mezcla géneros narrativos diversos e influencias que van de la literatura eslava al romanticismo alemán, el suelo en que se asienta la investigación de Berta Ares Yáñez se nutre de enfoques tan variados como el filológico, histórico, místico, filosófico, escatológico, narratológico, sociológico o fenomenológico. Ahí reside una de las grandes virtudes de su titánica iniciativa, que se ha nutrido de una intensiva documentación bibliográfica y la traducción de textos del alemán, francés, inglés y yidis que completan un recorrido por la vida y obra de Roth como no se había leído antes en castellano, con la salvedad del estudio Lejos de dónde (Ediciones Universidad de Navarra, 2002), del italiano Claudio Magris, que tiene ya más de dos décadas. Con todo, si el libro que nos ocupa supone una auténtica hazaña intelectual es no tanto por la profusión como por la profundidad de las referencias, su voluntad intertextual y de análisis comparado así como una capacidad intuitiva que lo alejan de lo académico, entendida esta categoría en su versión más estanca. Esa osadía la ha guiado a una epifanía de la que nos hace partícipes: la de Roth como hermeneuta, intérprete de los textos sagrados.
Ha contado la autora que el germen de este libro está en el impacto que le produjo la escena bíblica en la que Abraham se dispone a sacrificar a su hijo para demostrar su lealtad a Dios —no es la única que quedó conmocionada con su lectura, si hemos de ser sinceros—. El pasaje no la condujo a la fe, pero sí comenzó a sentir «una gran devoción por todo arte capaz de transmitir una impresión que va más allá de nuestros sentidos y entendimiento». Desde ese otro fervor, lo que de valioso aporta la indagación de Ares Yáñez sobre la obra de Roth es una relectura tan funesta y sacra como la de aquel fragmento del Génesis en que el Señor comanda: «Toma a tu hijo único, el que tanto amas, […] y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré» (aparte de su sentido más tristemente conocido, la palabra holocausto significa el sacrificio con quema de la víctima; y también, según nuestro diccionario, un acto de abnegación total que se lleva a cabo por amor). Aunque en la novela del escritor austriaco el drama permanece invisible, como la divinidad, resuena en ella la violencia y el terror sufridos por su pueblo, el judaico, en el contexto diegético (1934) y extradiegético (1938-39) del relato.
Son tantas las interpretaciones de La leyenda del santo bebedor que su análisis queda como una empresa milagrosa o paradójica en sí misma: nos invita a creer en la fe de Roth al mismo tiempo que desgrana su desencanto; beatifica su figura a la vez que la hace mundana. Pese a su brevedad, la obra póstuma se explica sobre todo como misterio, y en ese sentido hay que creer ciegamente en la tesis de la autora del ensayo, cuyo mérito también es ese: serle fiel y proponer más interrogantes que aserciones. Se diría que también ella aplica hermenéutica a las sagradas escrituras de Roth. Dedica todo un capítulo a detenerse en la evolución del judaísmo europeo y de todas sus vertientes, tensiones y luchas, sus manifestaciones como la música klezmer, el teatro yidis o el humor judío como expresión de «mesianismo» que nunca llega. Un sustrato cultural que completa la perspectiva jasídica, pues aun admitiendo el sincretismo y el «antisionismo radical» del escritor, su narración remite a los evangelios al difuminar los bordes de lo humano y lo celestial. No en vano, se nos recuerda, los arquetipos bíblicos influyeron en tradiciones creativas de lo más diversas y en literatos como Byron, Goethe, Shelley o Mann.
Por otro lado, resulta particularmente interesante la exégesis política que acomete Ares Yáñez a la luz de las teorías de Arendt, pensadora fundamental para contextualizar las ideas del escritor nacido en Brody (actual Ucrania). De Andreas Kartak, más que su identidad religiosa, importa su estado social: expulsado, desterrado, refugiado. En ese sentido, la obra no puede tener mayor actualidad. Su forma de reflejar el culto al dinero como purificación —de nuevo la ironía rothiana— y un espíritu calvinista que defiende el trabajo como única vía de expiación, son otros de los hallazgos que identifica la autora. Amplía la polifonía del estudio descomponiendo con minuciosidad el relato en base a las voces de Heidegger, Lévinas, Weber o Byung-Chul Han, entre otros, y establece múltiples asociaciones con hechos culturales lejanos en el tiempo y el espacio, mostrando una envidiable capacidad para extraer de sus fuentes todo el jugo. En definitiva, el ensayo editado por Acantilado es una lectura apasionante incluso para los no iniciados a la fe (en Roth), y que generará prosélitos de su causa del mismo modo que parroquianos en los bares. Esos otros hogares donde siempre habrá tiempo para una última.
Por la época en que dio forma a su libro postrero, entre el otoño de 1938 y la primavera de 1939, Joseph Roth escribía bebiendo Pernod —uno por página— y rodeado de sus amigos, por lo común en el ambiente alborotado de un café. Le llevó unos cinco meses y lo acabó diez días antes de morir: «Sobre las copas que apurábamos alegres, la muerte invisible cruzaba ya sus huesudas manos», cita Ares Yáñez su anterior obra La Cripta de los Capuchinos (1938), y cuenta lo que el autor respondió por aquellos días a la pregunta de un amigo sobre el porqué de su insano bebercio: «Dios me ha confiado ser borracho a fin de permanecer humilde para su otra misión», bromeaba y no Roth, emulando a Kartak en un penúltimo gesto de libertad. Hablábamos antes de la vigencia de su obra, y es que lo mítico tiene esa cualidad de la eterna legitimidad. El legado y testamento que nos confía, y que pone de relieve Ares Yáñez, es el de comprender la relevancia de la tradición sobre nuestra (frágil) condición humana, en una era de extrema veneración al mañana.
Hermann Kesten, amigo y editor de Roth, le dedicó un precioso anagrama —al menos en su traducción al castellano— en el epílogo a su novela póstuma, escribiendo que «hasta su locura poseía el sabor de la poesía». Cuando le ofreció su elogiosa reseña, comparó su obra con el arte del suicida romántico Heinrich Wilhelm von Kleist y también de Lev Tolstói. «¡Más bien Tolstoi!», cuenta que contestó Roth entusiasmado, «con una tiernísima sonrisa de borracho».
No hay comentarios:
Publicar un comentario