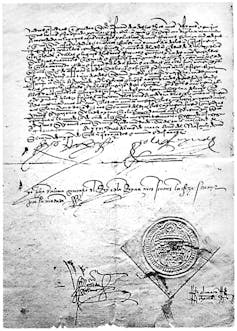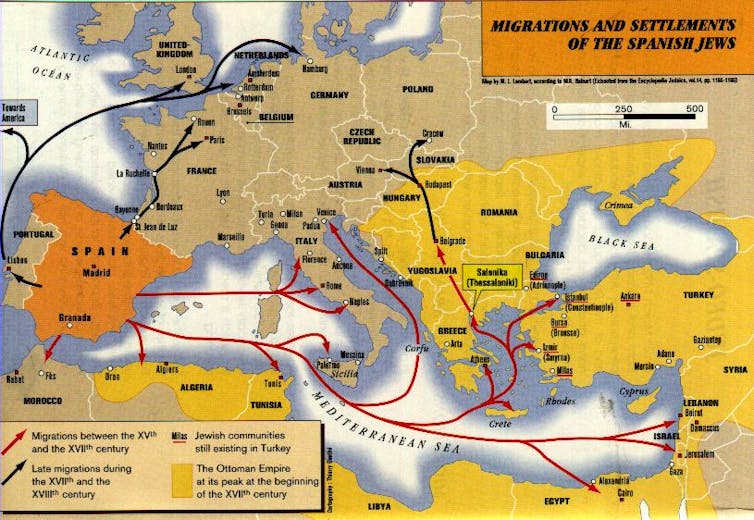el pasado 25 de marzo, el Museo Egipcio de Barcelonapresentó a los medios de comunicación en su sede un descubrimiento sensacional realizado en 2018: sesenta bloques de piedra caliza que formaron parte de un templo erigido por Ptolomeo I, el fundador de la dinastía ptolemaica, que gobernó en Egipto entre los años 304 y 284 a.C. El hallazgo ha tenido lugar en en el yacimiento de Kom el-Akhmin Sharuna (en Minya, en el Egipto Medio), la antigua ciudad egipcia de Hut-Nesut, donde la misión lleva excavando desde 2006.

Detalle de los cartuchos con los nombres de Ptolomeo I en uno de los bloques.
Desde ese año, el Museo Egipcio de Barcelona forma parte, junto con la Universidad de Tubinga y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, del Proyecto Arqueológico Sharuna. Además de asumir la financiación, el equipo científico del museo se ha ocupado de excavar la necrópolis principal del yacimiento; a lo largo de diez campañas se han documentado varios sectores de esta necrópolis donde se han localizado tumbas del Reino Antiguo (2543-2120 a.C.) y del Período Ptolemaico (323-30 a.C.), así como algunas galerías subterráneas en las que se han encontrado más de medio millar de halcones e ibis momificados.

Detalle del trabajo de drenaje realizado en el emplazamiento de la iglesia cristiana que contiene los bloques del antiguo templo egipcio.
SILLARES BELLAMENTE DECORADOS
El espectacular hallazgo tuvo lugar en una zona de cultivos próxima a la necrópolis donde la misión lleva a cabo sus trabajos. Allí, por casualidad, salieron a la luz siete bloques de piedra caliza con inscripciones jeroglíficas. La recuperación de estos bloques no fue fácil. Primero porque el lugar está situado en una zona donde el nivel freático aparece a menos de un metro de la superficie del terreno, por lo que este se hallaba inundado. Fue necesario organizar un sistema de drenaje para poder trabajar en unas condiciones aceptables. El siguiente paso fue documentar in situ, mediante dibujo y fotografía, los bloques y otros restos arqueológicos que luego fueron trasladados a la casa-laboratorio de la misión; una vez allí, se procedió a la limpieza, restauración y almacenamiento de estos materiales. Pero antes de ello se documentó cada bloque individualmente. Para ello se empleó la fotogrametría, una técnica que permite a partir de la fotografía construir modelos tridimensionales muy precisos y de gran realismo. Se han hecho quinientas fotos de cada bloque y en total se han realizado 20.000 fotografías.

Levantamiento de uno de los bloques del templo de Ptolomeo I.
La recuperación de estos bloques no fue fácil. Primero porque el lugar está situado en una zona donde el nivel freático aparece a menos de un metro de la superficie del terreno, por lo que este se hallaba inundado.
Hasta la fecha se han recuperado sesenta bloques de piedra caliza de gran tamaño, con un peso de media tonelada cada uno. Esta ingente labor ha sido el resultado de dos campañas de excavación arqueológica, que han tenido lugar entre los años 2019 y 2020. Pero todos estos bloques recuperados que formaron parte de los muros del templo ptolemaico fueron reutilizados en el siglo VI d. C. para la edificación de una iglesia cristiana, y se usaron para construir los cimientos y algunos elementos del pavimento. Todos ellos formaron parte en origen de las cuatro hileras superiores del templo faraónico, por lo que se puede deducir que el templo se encontraba en buen estado de conservación en el momento de iniciarse su desmantelamiento por parte de quienes construyeron la iglesia.

Trabajos de limpieza restauración y documentación de los bloques recuperados.

Algunos de los bloques del templo almacenados.
Los bloques muestran elementos arquitectónicos como cornisas o toros (molduras convexas) y frisos decorativos formados por la sucesión de la cabeza de la diosa Hathor y los dos cartuchos que contienen el nombre del faraón Ptolomeo I. Pero lo más importante es, sin duda, una inscripción jeroglífica que aporta valiosa información sobre la fundación del templo, su nombre y los dioses a los que estuvo dedicado. Se trata, en definitiva, de un conjunto de materiales cuyo estudio permitirá plantear una reconstrucción hipotética del santuario desaparecido.
UNA MISIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y UNA EXPOSICIÓN
A pesar del entusiasmo por el descubrimiento, los arqueólogos tuvieron que dejar la tarea de excavación y recuperación de los bloques a medio terminar puesto que la campaña de 2019 acabó en el mes de diciembre. El equipo volvió a Egipto a finales de febrero de 2020 con la intención de continuar su labor a lo largo de un mes más. Pero dos semanas después estalló la pandemia de Covid-19 y el equipo se encontró ante una disyuntiva: regresar a España o quedarse en Egipto ante la inminencia del cierre del espacio aéreo egipcio. Al final el equipo optó por quedarse en el país para terminar su trabajo. Pero parecía que los dioses se conjuraban contra ellos: además de la amenaza de la pandemia se sucedieron una serie de lluvias torrenciales (las más intensas en cien años), tormentas de arena e incluso plagas de serpientes (todas ellas letales), aunque nada quebró la voluntad de trabajo del equipo. Al final, con sus objetivos cumplidos, los arqueólogos volvieron a Barcelona a mediados de mayo.

Relieve con la representación de la diosa Hathor en uno de los bloques recuperados.
Además de la amenaza de la pandemia se sucedieron una serie de lluvias torrenciales (las más intensas en cien años), tormentas de arena e incluso plagas de serpientes (todas ellas letales).
Con todo, el proyecto de estudio del templo de Ptolomeo I en Sharuna no ha hecho más que empezar. La Fundación Arqueológica Clos, a fin de dar a conocer tanto el proyecto (antecedentes y planteamiento) como los primeros resultados de los trabajos, tiene previsto organizar una exposición temporal que se llevará a cabo, posiblemente en verano, en la sede del Museo Egipcio de Barcelona. Para ello se dispondrá de réplicas a escala real de muchos de los bloques decorados descubiertos en las excavaciones. Estas réplicas, que son copias exactas de los bloques originales, se han realizado a partir de sofisticadas técnicas de tratamiento de imágenes e impresiones en 3D que permitirán al público hacerse una idea más aproximada de la importancia de este magnífico descubrimiento y conocer un poco más al faraón que lo ha hecho posible.